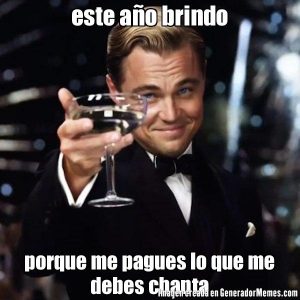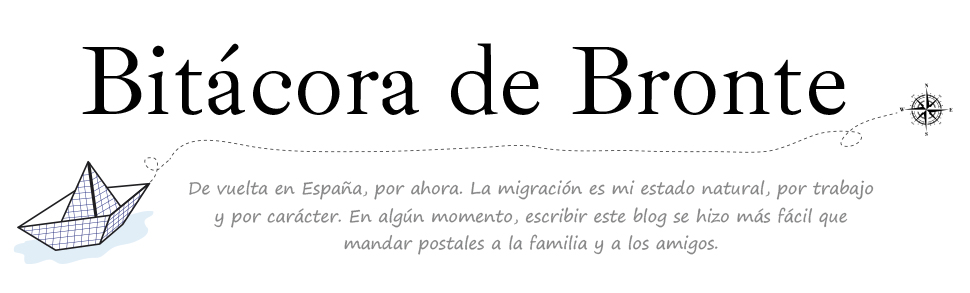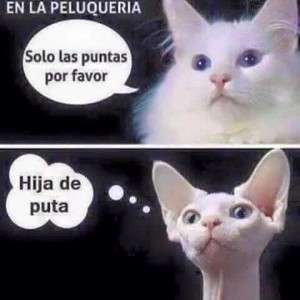… pequeño niño boliviano, te puedo contar como conocí la gigante mar, y daría todo para que esta experiencia no te fuera ajena. Incluso, te regalo el metro marino que quizás me pertenece de esta larga culebra oceánica. Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos se abaniquen con la propiedad de las aguas. Por eso , al escuchar el verso neo patriótico de algunos chilenos me da vergüenza, sobre todo cuándo hablan del mar ganado por las armas…
(Pedro Lemebel, Carta a un niño boliviano que nunca vio el mar)
Que no se me sulfure nadie antes de tiempo. Tengan todos claro que no voy a consignar aquí ni una defensa ni un ataque a la demanda de Bolivia contra Chile frente al TIJ de La Haya. Y no voy a hacerlo, porque no puedo hacerlo, porque los diplos no podemos opinar sobre cuestiones internas de los países en los que trabajamos, y este es un asunto interno entre Bolivia y Chile. Pero que no pueda tener opinión pública, no significa que el tema no me interesa. Muy al contrario: me fascina. Los lectores de esta bitácora conocen de sobra mi obsesión cuasi fetichista con las fronteras, las delimitaciones, y, sobre todo, los pasos de frontera. Deformación profesional, quizá, cualquiera sabe.
Aclarado esto, informo a los no chilenos (los chilenos lo conocen de sobra), que he iniciado esta entrada con un párrafo de un artículo del escritor chileno Pedro Lemebel, fallecido hace unos meses. Elegí esta frase para ilustrar que hay chilenos que defienden que se le dé mar a Bolivia. Pero eso sí, aunque no he visto ninguna encuesta, creo que puedo afirmar que esta es una opción minoritaria dentro del país. Lo que no sé es hasta qué punto es minoritaria, o si queda diseminada dentro de una mayoría indiferente a la que el tema en realidad les trae al pairo. O quizá no, quizá son mayoría los que creen que esa «larga culebra oceánica» es suya y dejémonos de tonterías. Creo que saber esto es tan difícil de saber como el porcentaje real de bolivianos honestamente preocupados por la cuestión, si no habrá muchos que encuentran muy aburrido el tener que participar en la multitudinaria marcha anual por el Día del Mar (multitudinaria, que quede claro, porque la asistencia es obligatoria para funcionarios, estudiantes, a las empresas públicas, etc). O quizá no, quizá son mayoría los que no se olvidan de que Chile les quitó la costa tras una guerra. En Chile son muchos los que me han dicho que eso demandarte ante La Haya «no son formas». ¿Lo son acaso arrebatarle a un vecino territorio por la fuerza…? he respondido con cara inocente (falsa como Judas).Y ahí los chilenos normalmente me cambiaban de conversación. Ojo, no todos. Un periodista chileno escribía en el diario digital «Mejor que la televisión» «una vez más nos encontramos en este escenario, un vecino que nos pone al día de que vivimos en un barrio en el que, admitámoslo, no queremos vivir… (···) Sí, somos latinoamericanos. Sí, vivimos al lado de Bolivia, Argentina y Perú. Y sí, somos los peores vecinos que se puede tener…»
Pero hay que ser justos con los chilenos. Sí, es cierto, emprendieron sucesivas guerras contra sus vecinos del norte (la primera, para impedir que los dos se unieran para formar una confederación), y se expandieron con el objetivo de ser dueños de las riquezas mineras de la región, no hubo peticiones de anexión por parte de la población local, los tranquilos aymara, que realmente pasaban de ambos países. Pero mientras los chilenos guerreaban al norte, en el sur estaban los argentinos en plan, uy, qué lindo lago, lo vamos a llamar Lago Argentino y es nuestro, uy, qué lindo glaciar, lo vamos a llamar Glaciar Perito Moreno, y es nuestro, y así sucesivamente… y recordemos, de acuerdo con los mapas españoles, en el momento de la emancipación, la Patagonia era TOTALMENTE chilena. Así, tal cual, nada de divisiones, todo era Chile. Y ahora miremos el mapa y veamos como está… En definitiva, sin querer entrar a enjuiciar de forma anacrónica la historia latinoamericana del XIX, lo que está claro es que las nuevas naciones, impulsadas muchas veces por los nunca objetivos ni desinteresados británicos, pasaron de los mapas heredados, y jugaron a la expansión hasta donde los dejaron los vecinos. En ese juego, hubo perdedores claros (Paraguay y Bolivia), pero luego hubo varios que acabaron en tablas, y realmente, si nos ponemos a contar kms ganados al norte, y perdidos al sur, Chile quizá no puede considerarse de los ganadores absolutos.
En todo caso, en estos días de presentación de alegaciones ante el TIJ en La Haya, si uno escuchaba o leía los medios, la impresión era de previa de final de Mundial de fútbol. Algo así como la época del juicio de Argentina contra Uruguay por la planta Botnia ante el mismo tribunal. Y así, el chileno medio ha seguido en directo la presentación de argumentos del equipo chileno, se ha familiarizado con conceptos jurídicos como «acceso soberano al mar», y me he encontrado con algún taxista que me ha reclamado por el hecho de que el coordinador de los abogados de Bolivia fuera español. Por tanto, no me extrañó nada el día que mi Rosa me contó que había estado viendo por la tele una de las sesiones. Después de 10 minutos se quedó dormida (que nadie la juzgue, yo no hubiera aguantado más de 5), y al abrir los ojos, se encontró con Evo Morales plantado en medio de su salita de estar. «Era un sueño», me aclaró Rosa (aclaración nada gratuita: con Rosa, nunca se sabe). El Evo Morales del sueño de Rosa era muy callado, no abrió la boca, y de hecho ella se animó a preguntarle si no le prestaría algo de dinero para que ella pudiera ir a visitar La Paz. A modo de respuesta, él se limitó a mirarla con unos ojos cargados de profunda tristeza. «Tendríamos que darles un poquito de mar, tenemos mucho, no hay que ser avariciosos» concluyó. Le he contado este sueño a unos cuantos amigos chilenos, varios de ellos de talante progresista, todos lo encontraron muy divertido, pero cuando quise ahondar en plan, «y tú, estás de acuerdo con Rosa?», la respuesta fue muy clara, no, imposible, antes quizá, pero ahora que nos han llevado a juicio, nones, que esto no son formas…
Abandoné La Paz cuando las taquicardias ya empezaban a disminuir y respiraba mejor. Esperando a mi avión en el aeropuerto de El Alto, pegué la hebra con una pareja, él boliviano, ella chilena, que claramente pertenecían al grupo que en la ciudad cercana al Olimpo, pueden elegir vivir más cerca de la tierra. Con ella me hice super coleguita al segundo de enterarnos que éramos las dos clientes de Iván, el diseñador de alpaca, y estuvimos un buen rato de confidencias. Me contó que llevaba 20 años casada y viviendo en La Paz, pero que aún así, cada vez que volvía de unas vacaciones fuera, nuevamente sufría el mal de altura como si fuera la primera vez. «Hay que haber nacido aquí para no alterarte, no hay otra». Caminamos juntas al avión, y pronto empezamos a jadear. El acceso era una cuesta de varios metros. Hay que ser un verdadero cabrón para diseñar un acceso en cuesta en un aeropuerto a más de 4000 metros de altura. En un momento, ella giró a ver cómo iba su marido, y él respondió a su preocupación con suficiencia viril (aunque jadeaba un poquito, que conste): «nada, estoy bien, soy boliviano, esto no me afecta…». Entonces ella se rió, y se colgó de su brazo: «bueno, pues no presumas tanto, que te fuiste a casar con una chilena…»
Y pensando que igual acababa susurrándole un «te regalo el metro marino …», me subí al avión y abandoné La Paz.
(Foto de un trozo de pared de un bar en La Paz)